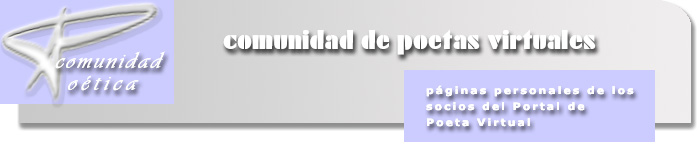|
El nuevo siglo acababa de comenzar.
Las celebraciones continuaban. Para Jacinto, esa primera velada del siglo XIX era como otra cualquiera en Vacía Talega; noche de palmeras, de luna escurridiza, sensaciones pedestres y uno que otro quinqué alumbrando los enclavados de pescadores. El rumor del viento hería la roca hueca del acantilado, que pareciera el llanto lejano de un niño: al menos eso decía la gente de aquel lugar. Las uvas de playa a la orilla del arrecife parecían asomarse a respirar el viento en sus caras. El embate del mar dominaba la cerrazón de aquella escena. Los cangrejos cruzaban el camino, regresando al rumor de las aguas. Los mosquitos del mangle aburaban.
Dos hombres en su montura celebraban su reducida ganancia en el mercado capitalino, empinando cantimploras de ron caña, con limón por compañía.
–Ya es hora de regresar, ¿no crees? – sentencio Ángel, el jinete del caballo bruno, mientras escurría la llovizna del ala del sombrero.
El otro jinete, en un majestuoso pinto, no se dio por aludido; le pasó la cantina a su acompañante nuevamente.
Minutos más tarde, Jacinto rompió el silencio mientras desmontaba;
– ¿Sabes? en un tiempo este fue el puerto de mayor importancia en la Isla...
Ahora recostado de una estiba de barriles de arenque vacios, perdía la mirada en la costa, como queriendo capturar el momento. La airada brisa mostraba sus dedos en la ceniza cabellera del pensador; revolcándolo a su antojo.
Ángel, no desmontó, quizás por los tragos pasados y el temor a no poder regresar a la silla, e insistió:
– No hay un alma en el camino y nos espera un largo viaje hasta Loiza.
–Dicen que aquí murió mucha gente, – replicó Jacinto sin inmutarse. –que en tiempos de la colonización muchos de los pobladores nativos del área se arrojaron al mar.
La lluvia arreciaba.
– ¿Sin razón alguna?
–La esclavitud, ¡qué sé yo…! Muchos de sus niños quedaron solos, a su suerte.
–Si el rio crece no podremos cruzar el puente. – añadió el sensato amigo, esta vez con sentido de urgencia; de paso perdiendo parte de la borrachera en la historia que había escuchado.
–Bien. –contestó con resignación el dueño del pinto.
No habían cabalgado muy lejos cuando comenzaron los ladridos de una jauría de perros que más adelante les saltó al paso. Extrañamente, la jauría se hizo a un lado al verles; parecían estatuas de sal: algo les había espantado el ladrido.
Como a una milla de distancia del puente sobre el Rio Grande, Ángel escuchó lo que le pareció el eco de un llanto ahogado.
– ¿Qué demonios?– Jacinto se paró en los estribos al comprobarlo.
–Parece el llanto de un niño.
Espuelearon sus montas, un súbito silencio les golpeó al llegar a la oscuridad del puente sobre el Rio Grande.
Una risa juguetona, que le pareció de un niño cortó la noche,
-¡Allá! ¡bajo el puente Jacinto!
Ambos se acercaron con la cautela que provee el miedo. Observaron un pequeño bulto, entre piedras, a orillas del cuerpo de agua. Al acercarse vieron, con alivio, que se trataba de un infante; los piececillos asomaban de su mojada y enfangada envoltura de tela de saco. Sin mediar palabra Ángel lo recogió y delicadamente posó en el hombro mientras intentaba subir a su monta. Los enormes ojos del sobresaltado pinto parecieron salir de sus cuencas cuando Jacinto acercó para subirse. Se alzó sobre sus patas traseras. El otro jinete y el niño ya emprendían camino.
La lluvia y su grisácea cama de nubes cubrían la luna, la visibilidad era mínima. Por más rápido que cabalgaba se sentía más lejos. Un guiño de luna alumbró el camino brevemente.
Lo que de primera intención le parecieran ramas de un árbol caído, ahora semejaban el cuerpo inerte de algún animal, a un lado del manglar.
– ¡Ángel! –grito Jacinto hacia la noche, tratando de dejarle saber se detenía, desmontando el brioso pinto, que súbitamente había frenado en sus cascos traseros.
Corría hasta el cuerpo recostado de una palmera cuando escuchó nuevamente el ahogado quejido del niño a unos pies de distancia del cuerpo. Lo levantó aún en su envoltura y prosiguió cuidadosamente hasta aquel animal.
No era un animal. Era el cuerpo de Ángel, con la ropa de Ángel…
sin su cabeza.
Un sudor helado le recorrió junto a la lluvia, que bajaba por su espalda y saturaba su camisa. Creyó escuchar voces, todas procedentes del niño aquel. Al develar la criatura sólo alcanzó ver una fina hilera de dientes ensangrentados que rápidamente se hundió en su cuello, oscureciéndolo todo.
Los alaridos y el olor a muerte se percibían por millas.
Desde entonces, en noches de lluvia, se puede escuchar en el puente el llorar de un niño y el galopar de dos corceles. Dicen que envueltos, en las sombras de los jinetes decapitados.
|