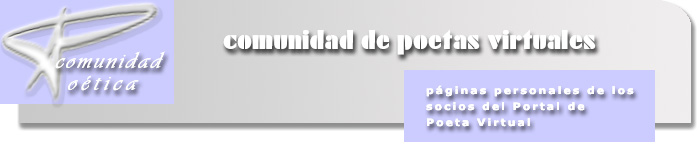|
El Colegio Franco Español, una de las escuelas de mayor prosapia intelectual de la capital de la República, fue fundado por los maestros René Capdeville y Antonio Gutiérrez en el año de 1936 (el de mi nacimiento) como escuela primaria con ubicación en Paseo de la Reforma número 99. Dos años después, en 1938 se trasladó a la Avenida de los Insurgentes 1967, en donde está actualmente Plaza Inn. En 1941 se le añadieron secundaria y preparatoria, ambas incorporadas al sistema de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ya en su segundo domicilio ocupó lo que en el siglo XIX fue con toda seguridad el casco de una hacienda, pues la parte antigua de sus edificios tenía todas las características de las construcciones de los hacendados de dicha época, con gruesas paredes, portones de madera en tablones, ventanales corredizos de emplomados y pisos de piedra en algunos de sus patios. Le atribuían a la familia González Jáuregui –de Querétaro- la propiedad, que junto con la del Colegio Lestonac para señoritas, una mansión y una capilla de piedra traída desde algún país europeo y muy al estilo de las edificaciones de los normandos, ocupaban unas seis hectáreas de terrenos dentro de la delegación Alvaro Obregón del Distrito Federal. Como documento fílmico del Franco Español se guarda en la Cineteca Nacional la película “Del mambo a la televisión”, dirigida por Chano Urueta y del genial actor, cómico y autor de música popular, Joaquín Pardavé, pues en sus instalaciones se filmaron diversas escenas para recrear una carrera de automóviles de la época de don Porfirio Díaz. Los internos de dicha escuela vimos la filmación y constatamos además el mal carácter del intérprete de don Susanito Peñafiel y Someyera, de quien fui un rendido admirador por sus dotes histriónicas y su fino talento de compositor musical, sobre todo en canciones como “Ojos de juventud”, “Varita de nardo” y “Negra consentida”.
En cierta parte de su existencia el Colegio Franco Español fue militarizado, posiblemente como una remembranza de las glorias de nuestro H. Colegio Militar, escritas en las derrotas de la invasión americana de 1847, pero cuando ingresé como interno en el año de 1950, ya se había suprimido dicho régimen, aunque posteriormente se intentó volver al mismo. Era director general el licenciado Roberto Carriedo Rosales, un hombre severo en cuanto a los aspectos académicos pero de buen corazón en otros renglones de la vida de sus pupilos, además de su amplia cultura como abogado y maestro de raíces griegas y latinas. En la sección de menores del internado tuvimos como prefecto al profesor José de Jesús Jasso (el hombre de las tres jotas), de buena estatura, de cuerpo esmirriado, de edad madura pero con cara de viejo, de carácter fuerte, de rostro pétreo y marcado por profundos surcos que corrían a lo largo de sus mejillas y en ciertas situaciones era un ser irascible, escudándose en un acendrado catolicismo obligando a los internos de su sección a rezar el rosario todas las tardes, incluyendo a los no católicos, quienes debían permanecer dentro de la capilla sin hablar, como estatuas de piedra. En la sección de secundaria era prefecto el maestro Manuel Bracho, de unos 45 años, flaco, de poco pelo, cara alargada y pómulos sobre salientes como los del bailarín del cine americano Fred Astaire, de memoria privilegiada y relator de historias de capa y espada entre las que más gustaba la de los Pardayán, con las que cubría las ausencias de algunos profesores.
En la sección de primaria era prefecto un maestro de apellido Nájera, de unos 30 años, siempre vestido con un lustroso traje negro, de pelo ensortijado y copete con exceso de vaselina al estilo de los “pachucos” de la época de la Segunda Guerra Mundial, de pantalones bombachos con piernas en forma de trabuco. En la sección de internos mayores el prefecto era el “maestro” Ostendi, blanco sonrosado, de pelo lacio peinado hacia atrás, un poco excedido de peso para sus treinta años, quien con su trabajo sostenía sus estudios de médico, carrera en la que seguramente no era muy brillante, pues a los muchachos del internado nunca les resolvió ni los problemas de un resfriado, y ya no digamos los más delicados. Del prefecto de la preparatoria, un señor Peralta, se me han borrado de la memoria sus rasgos físicos pero creo recordar era una persona muy tratable.
Mi padre me llevó a la tienda departamental “El Palacio de Hierro” de la avenida “20 de Noviembre” y la calle “Venustiano Carranza” de la ciudad de México, para comprarme los útiles, el equipo y la ropa señalada en la lista del reglamento del internado. En esos días, tener un hijo en calidad de interno era un lujo, pues para inscribirlo era necesario, además de cubrir los correspondientes requisitos escolares, exhibir la factura en donde constase la compra de todas y cada una de las cosas exigidas por el colegio, incluyendo un colchón para cama individual, dos juegos de sábanas con fundas, 2 almohadas, 2 colchas de piqué en color blanco, seis pantalones de algodón, seis camisas, seis juegos de ropa interior, dos pijamas, seis pares de calcetines, dos toallas de medio baño en color blanco, una chamarra, el suéter del uniforme del colegio en colores gris y guinda, una bata de felpa para el baño, cepillo de dientes, vaso de plástico para el aseo diario de la boca y una cinta con el número o los números para marcar de cada interno su ropa y otros objetos personales, evitando así confusiones en la lavandería, en la ropería y en los salones de clases. La ropería estaba a cargo de un tal Donato, al que un día le dije Nato, pensando que el don era un trato de calidad. Cada cuatro días se nos daban dos cambios de ropa, o sea, que una muda nos debía durar dos días. La ropa de cama se cambiaba una vez a la semana.
El día de mi presentación con el señor Jasso mi padre le comentó que en la Escuela “Héroes de Chapultepec” fui miembro de la Comisión de Orden y Disciplina. Ello bastó para que me hiciera, dicho prefecto, comandante de la sección de menores internos, pareciéndome esa circunstancia del todo deleznable, pues mi inclinación a ser partícipe y actor de los fenómenos del relajo se vio reprimida ante esa circunstancia. Como varias materias estudiadas por mí en el primero de secundaria en el Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas, no tenían relación con las del plan de estudios de mi nueva escuela, debí repetir el primer año de secundaria.
En la planta baja se encontraban las oficinas del colegio, las aulas de los tres niveles de estudios, ocupando la parte más grande la primaria, la mediana la secundaria y la más pequeña la preparatoria. Arriba estaban los dormitorios, separados en dos secciones, una para menores y otra para mayores; también los comedores, la enfermería, la lavandería, la cocina, las bodegas para alimentos y la ropería. Darle de comer simultáneamente a doscientos cincuenta internos y a una centena de medios internos, no era cosa sencilla. Sólo de la sopa caldosa y del plato principal no se podía repetir, pero los frijoles y los bolillos eran servidos a discreción. Cada uno compraba su refresco embotellado, a treinta centavos la unidad.
En la parte posterior del ala principal teníamos la alberca olímpica y la huerta, ésta con árboles de manzana enana conocida como tejocote, de duraznos y enhiestos aucaliptos, además de una cancha de fútbol con pasto alfombra, aunque de dimensiones muy inferiores a las reglamentarias. Por iniciativa del prefecto de la sección de menores del internado, el señor Jasso, en la parte del fondo de la huerta se construyó una capilla de tipo rústico, en donde el capellán de la escuela celebraba una misa de fin de cursos y en ocasiones especiales, como el Día de las Madres, también. Contábamos con una cancha de fútbol de dimensiones reglamentarias pero de “tepetate” o combinación de arena con grava menuda, en donde se celebraban los campeonatos escolares de fútbol, deporte en el cual sobresalieron los equipos del Colegio Franco Español, por muchos años.
Contábamos también, como resabio de la época militarizada, con un casino para el uso exclusivo de los internos, con mesas de billar, mesas para ajedrez y dominó y una zona de lectura. Por aparte, un salón de cine equipado con proyectores para películas en el formato de treinta y dos milímetros y sillería para doscientas personas. Ahí vi por primera vez “Gun-Ga-Dín” con Cary Grant y “Dos bobos en Oxford” del Gordo y el Flaco, Oliver Hardy y Stan Laurel. Para asistir al cine era condición indispensable contar con buenas calificaciones en el curso de la semana y no tener reportes por mala conducta.
El internado era una mescolanza de niños y jóvenes en cuanto a los motivos de su internación, pues mientras algunos padres tomaban a la escuela en calidad de correccional, otros mandaban ahí a sus hijos desde la provincia para asegurar su educación a un buen nivel. En muchos casos, madres o padres víctimas de la viudez pero con buena posición económica inscribían a los menores en dicha institución educativa, para servirse de ella como guardería permanente. Lógicamente el Franco Español era también escuela de hijos de padres divorciados, que no poniéndose de acuerdo en cuanto al disfrute de la patria potestad de sus retoños, optaban por una solución ecléctica y los internaban, con derecho a visitarlos por separado. En cuanto a su ambiente espiritual, era una escuela en donde algunos alumnos callaban su propia historia y no la compartían con nadie, generándose así una atmósfera de fantasías que iban de lo sórdido a lo vulgar pasando por relatos verdaderamente enternecedores. Los mayores veían en los más pequeños a hermanos menores y en los de su generación a socios de aventuras, para deambular juntos por los oníricos caminos de las fantasías de la adolescencia, sin faltar por supuesto, las mil interrogantes con sus equívocas respuestas para adentrarse en la vida sexual. En dicha materia la música de la época abría el abanico de la imaginación no sólo con la combinación de sus notas, sino también con sus nombres y temas de extrema sensualidad: “Usted es la culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos, usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos”, era todo un himno.
Un día caí enfermo y me condujeron a la enfermería en donde la “Seño” Angelita, de edad avanzada, de religiosidad matizada por la profusión de imágenes de santos colocadas en su recámara y de maneras sumamente dulces, me trató con la ternura de una madre. Ahí estaba también Carlos Canabál Estañól, un interno poco menor que yo y hermano de quien con los años sería mi amigo para toda la vida, Roberto, de los mismos apellidos, conocido como el “Cowboy” por su estilo de vestir con pantalón vaquero de cintura sumamente baja, de tez sonrosada, de pelo por esos días castaño claro y abundante, chaparrón, de estilo alegre y bullanguero. El par de hermanos, originarios de Paraíso, o sea, de uno de los rincones más bellos del estado de Tabasco, eran visitados en los fines de semana por su mamá y por su hermana, la More Canabál, con la que posteriormente hice muy buena amistad. La fraternal pareja tenía parentesco muy cercano con Tomás Garrido Canabál, el político de Playas de Catazajá, Chiapas, en su tiempo gobernador de Tabasco y conocido con el mote de “ El Ciclón del Sureste”, por sus decisiones políticas y firmes convicciones tendentes a pacificar a ese estado en un santiamén, metiendo en cintura a roba vacas, a asaltantes de caminos y a asesinos con el sencillo método de aplicarles mano dura en una administración de justicia de suyo salvaje, pero muy efectiva. En un abrir y cerrar de ojos acabó con los latrocinios, el alcoholismo y el fanatismo religioso, ya no se diga con otro tipo de conductas que estaban dañando directamente al conglomerado tabasqueño. Posiblemente dicha circunstancia me identificó con los Canabál, pues su parentesco consanguíneo con un célebre chiapaneco me acercó desde un principio a su amistad, y ya no se diga después, cuando consolidamos nuestro afecto en mil correrías dentro y fuera del internado. Inclusive, mi hija María Isabel vivió en Villahermosa, ya en la década de los noventa del recién terminado siglo XX, recibiendo de Roberto y de su esposa Carmelita innumerables atenciones, dándoles a la fecha el cariñoso trato de tíos. Pero volvamos al Colegio Franco Español, para recordar brevemente el paso en esa institución de uno de los alumnos fundadores de la secundaria de nombre Agustín Barrios Gómez, conductor del gustado programa televisivo “Mesa de celebridades”, cuando los programas de la pantalla chica se hacían con más imaginación que con dinero. Fue precisamente en el año de mi internación en el Franco Español, 1950, cuando se inició la televisión comercial en la capital de la República, con la salida al aire del Canal 4 desde sus estudios del edificio de la Lotería Nacional, un día primero de septiembre en un control remoto desde la Cámara de Diputados de las calles de Donceles, para transmitir el Segundo Informe de Gobierno del presidente Miguel Alemán Valdés. Aprovechando la coyuntura, pues el día 4 de agosto posterior al informe de Alemán cumplí 15 años de edad, mi padre me obsequió una televisión marca Admiral en un lujoso mueble de caoba con consola de dos puertas, entregándomelo con una carta que a la letra transcribo:
Mi querido hijo Julio:
Hoy 4 de agosto de 1951 cumples quince años de edad. Este aniversario de tu natalicio es doblemente significativo, pues además de conmemorar el día feliz en que vino al mundo mi primer hijo, celebramos una fecha de gran trascendencia familiar, el quinceavo aniversario que marca el fin de la infancia y adolescencia, la más dulce, la más bella y la que todos llevamos en el alma con huellas indelebles por el resto de nuestros días, ya que la infancia y la adolescencia se asemeja a una rosa limpia, tersa y perfumada que cultivaron amorosamente nuestros padres y en cuyos pétalos quedaron trémulas sus lágrimas convertidas en rocío; etapa que pasa, pero que nunca muere en nuestros corazones.
La naturaleza que está llena de sabiduría, hace nacer de la muerte de la infancia y adolescencia uno de los dones más bellos del hombre: la juventud, en la que el niño trueca su inocencia por la pureza del alma, su sonrisa por la emoción de sus ideales y su debilidad por la pujanza física y mental para convertirse, si sabe cumplir con sus deberes, en hombre, para en la más amplia acepción del vocablo, que significa virtudes humanas, acción creadora y realización de ideales.
Te aconsejo, pues, hoy que naces a la juventud, hijo mío, que conserves pura tu alma, que la nutras de ideales nobles, que realices éstos con la emoción de tus sentimientos y que tus energías de joven las inviertas en labrarte un porvenir, para lo cual es indispensable estudiar, estudiar mucho, estudiar siempre. Así, llegarás a ser hombre y serás útil a la humanidad, a nuestra América –Continente de la Esperanza-, a nuestro México –Patria digna y amada-, a tu familia, a ti mismo; todo lo cual te dará una visión noble de la vida y te permitirá recrearte, con un sentido estético, en sus más elevados conceptos: lo bello y lo justo.
Recibe este presente, invento maravilloso del hombre y de la civilización, con el que haremos más felices las horas de nuestra familia y nuestras vidas, ya que la televisión tiene la nobleza de volver a hacer del hogar el más grato refugio del hombre, pero en contacto diario con la Patria y con el mundo.
Recibe la alegría de mi emoción por verte crecer sano de cuerpo y sano de espíritu.
Tu padre que te venera.
Julio Serrano Castro.
La televisión llenó todo un capítulo de la vida de los niños, de los jóvenes y de los adultos de aquella época dorada, en que México era un país tranquilo sin los sobresaltos de la modernidad, en donde no se conocían los secuestros ni otro tipo de estafas patrimoniales y mucho menos a los delincuentes de cuello blanco ni a los políticos construyéndose mansiones estilo el Partenón. En la nevería “Nina” de las cercanías del Colegio Franco Español, con el permiso de las autoridades escolares nos íbamos a ver la lucha libre en televisión, para solazarnos con el deporte del pancracio o combate cuerpo a cuerpo de estilo griego en donde se valían miríadas de recursos para ponerle al contrincante las espaldas en la lona o para exigirle su rendición, y ya no se diga, para impresionar al público con nombres, capas y máscaras exóticas. Los luchadores enmascarados como El Santo, Blue Demon, Black Shadow y El Médico Asesino, eran los favoritos. El Cavernario Galindo, con una pelambrera de la época de su estrafalario apodo, subía al entarimado bufando cual toro salvaje y salpicando sudor al árbitro y al público de las sillas aledañas al encordado en donde habrían de celebrarse los encuentros a “dos de tres caídas sin límite de tiempo”, en donde aplicaban múltiples llaves como la quebradora, el candado, el cangrejo, la tijera, la mecedora, se daban piquetes en los ojos y se quebraban sillas de madera en la cabeza. Si la décima parte de las supuestas agresiones fueran auténticas, los modernos gladiadores hubiesen ido a parar con sus huesos rotos al panteón, pero el público televidente y también el que asistía a la arena tomaba a aquellos saltimbanquis muy en serio, sin advertir que la sangre derramada la escondían previamente los luchadores en unos globos pequeños que hacían estallar con habilidad en la cara del contrincante. El enemigo por antonomasia del Cavernario solía ser Lalo el Exótico, de maneras enfáticamente homosexuales, vestido con una elegante bata satinada color de rosa y de cuello alto como de reina, e impecablemente peinado con un copete que ni Elvis Presley pudo imaginar. Este atildado deportista perfumaba al Cavernario con un atomizador y le untaba en las axilas una pastilla para contrarrestar el mal olor del sudor, pues de otra manera no aceptaba se iniciase el combate, denominado por los locutores de radio y televisión: lucha greco romana, al que se le sumaban espectaculares piruetas y llaves que eran audaces nudos gordianos. Recuerdo al pseudo japonés Sugui Shito, que era seguramente algún nativo del barrio de Tepito o de la Bondojito, pero como tenía los ojos rasgados se presentaba como El Hijo del Sol Naciente, aunque nunca se le escuchó hablar en la lengua de los samurais. La Tonina Jakson, era un gordo con cara de niño de más de ciento cincuenta kilogramos, que en su presentación en Tuxtla Gutiérrez rompió el encordado con sus muchas arrobas, pues más que luchador parecía un toro de Miura dispuesto a brincar a la arena para ser lidiado en honor al arte de Cúchares. ¿Y qué decir de aquellos noticieros en donde sólo veíamos al locutor leer los partes llegados del extranjero y del interior de la República, sin la profusión de imágenes como las de hoy, enviadas por satélite de los confines más apartados? Carlos de México, Guillermo Vela, Ignacio Martínez Carpinteiro con su guiño de ojo al cerrar la edición y Pedro Ferríz, fueron pioneros de los espacios informativos. El teatro guiñol también cubría huecos estelares de la pantalla chica con un tal Don Ferruco y hasta llegamos a ver funciones de ópera, como La Traviata, con los títeres de Rosete Aranda. La programación iniciaba a las seis de la tarde y se terminaba a las diez de la noche, apenas cuatro horas, pero con teatro en vivo comandado por don Fernando Soler y en donde vimos actuar a Manolo Fábregas, a Silvia Derbéz, a mi linda amiga Carmelita Molina la de la película de Walt Disney “Los tres caballeros” y a otros actores consagrados previamente en el cine nacional. Al escribir los presentes renglones me recreo en la nostalgia, por vivir nuevamente esa dulce y bella adolescencia a la cual hizo referencia mi padre en la carta anteriormente transcrita. Los años en que una primera novia llenaba nuestra imaginación de emociones indescriptibles, por el sólo hecho de sentirnos hombres, así fuese exclusivamente para ver una película en función dominical por la mañana tomados de las manos, más sudadas que las de un campesino en su labor de conducir el arado a las doce del día, sin conocer de las primicias de un beso. Los sábados y los domingos, podía salir del internado a visitar a mis padres si el promedio de mis calificaciones era de nueve hacia arriba, pues entre 80 y 89 nada más me daba el reglamento el derecho a un día fuera del colegio; entre 70 y 79 no teníamos salida, pero sí estancia normal en el colegio; entre 60 y 69 de calificaciones, estancia en el colegio con horas de estudios. Menos de 60 encierro en el calabozo. En una ocasión llegó al colegio mi padre para llevarme a la casa de fin de semana y el prefecto Jasso le hizo saber que por haber obtenido promedio de 79 no tenía yo derecho a salir. Don Julio le indicó al profesor Jasso que tal circunstancia le significa un castigo, pues puso al corriente sus negocios a manera de poder dedicarme los dos días de asueto, y acto seguido, ordenó se me encerrara 48 horas en el calabozo. El encargado de la sección de internos menores, le hizo notar la severidad del castigo, pues para tales casos el reglamento indicaba estancia normal en el colegio, con derecho a entrar al casino y al cine, como también pudiendo el interno disfrutar las instalaciones deportivas, incluidos los campos de fútbol y la alberca. Yo esperaba la benevolencia de mi padre, pero él reiteró su inexorable sentencia dictada desde un principio: ¡Cuarenta y ocho horas de calabozo! El tal calabozo era la parte baja de las calderas de la cocina o posiblemente de algún quemador de basura ya cancelado; un cuartucho con el techo a un metro y veinte centímetros de altura, de cuatro por cuatro, en donde sólo los niños de poca edad podían caminar erguidos. Pero tenía huecos en lugares estratégicos en donde otros internos víctimas de arrestos escondían cigarrillos, cerillos, velas, naipes, fichas de dominó y revistas con mujeres muy escasas de ropa y con historias eróticas. Cuando me descubrió encerrado en ese lugar el jardinero del colegio, un viejo que disfrutaba con ostensible morbo los arrestos de cualquier interno, se apostó al otro lado de la reja y me empezó a decir: -“Mírate ahí encerrado muchacho, de qué tamaño serán tus faltas para recibir de tu propio padre tan cruel castigo”. El anciano, seguramente pensó que había yo cometido algún pecado capital o un crimen de lesa humanidad, pues escrutaba mis reacciones con ojos de diagnóstico acusador, como si fuese yo un torvo asesino o algo similar.
Recuerdo con especial afecto a amigos como Leoncio Gonzáles González y a José Bonilla García, el primero a la postre médico naval con el grado de Vicealmirante y el segundo, ingeniero, metido para siempre en mi memoria por haber cometido la ingratitud de enseñarme a fumar, no obstante mi obstinada oposición. Sería indispensable formular una larga lista de nombres y anécdotas para pintar con el pincel del claro y del oscuro los diversos caracteres de mis compañeros del Colegio Franco Español. Por su buen corazón y estilo sutil de tratar a los demás se distinguió Hernán Zenteno Niño de Cintalapa; por su estilo aguerrido y atravesado Pacífico Rojas López de Tuxtla; por su gambeta futbolera los hermanos Aparicio, originarios de la tierra de la vainilla, Papantla; por su estilo suavemente amable destacó Moncho San Cristóbal de la Perla del Soconusco; de pronunciada afición por los aviones teníamos a dos compañeros, Mario Sánchez Roldán y Eduardo Margain Sainz, quienes posteriormente hicieron carrera en ese ramo; por su carácter jacarandoso y alegre “Los Chivos” Altamirano, Jaime y Eduardo, originarios de Tapachula; por su afición a la actuación teatral me acuerdo de Javier Zavaleta Sepúlveda de Guerrero; por su permanente buen humor tengo presente a Emilio Pinzón Tabernier; por su facilidad innata para los deportes Jorge Cordero Ochoa, quien por cierto brilló como jugador de fútbol americano en el equipo “Parras” de la Liga Intermedia; por su permanente estado de ánimo proclive a las bromas, Carlos Barragán Capetillo y su “tocayo” Javier Barragán Barranco; por su dominio de las matemáticas brilló José Bonilla García; por su facilidad para imitar voces y actitudes Jorge Suárez del Real; por su inclinación a tomar apuntes en clase el apodado “Chango Ruso” de apellidos Márquez Sucunza; por su tamaño descomunal y gordura Ibarra y Losada. También recuerdo a los hermanos Linazazoro. A José Aramoni y Esteban Figueroa, los tengo en mente en la etapa del tercer año de secundaria y como medio internos. En tercero de secundaria se sumó al grupo Francisco Doria Carrasco, hijo del diplomático Francisco Doria Paz y de la actriz Hada Carrasco, aunque él era alumno externo. Leoncio González de Oaxaca, muchacho abiertamente inteligente y simpático, defendía la figura histórica de don Porfirio Díaz y nos presumía de su parentesco con la actriz del cine mexicano, posteriormente de fama internacional, Katy Jurado; por cierto, siempre tuve especial predilección por la amistad de Leoncio debido a su don de gentes. Una de las primeras bajas fue la de nuestro condiscípulo Rogelio Cuevas, accidentado en una carrera de diminutos carros de madera con ruedas de patines de metal, en los Dinamos, al chocar su cabeza con la de un pastor que atravesó la carretera imprudentemente con sus ovejas. Rogelio murió de unos 17 años cuando ya habíamos salido de la escuela secundaria.
Con Leoncio González, hermano mayor de Victor, me unió una sólida y sincera amistad. Un día nos escapamos del internado para ir a visitar a mi novia tabasqueña de origen francés, Leonor Bushot, avecindada en las calles de Mérida de la Colonia Roma. Nonoya, como le decían en su casa, nos llevó al parque Jesús Urueta, de las cercanías del cine México y ahí platicamos con ella largamente. Yo tenía catorce años y Nonoya diecinueve. Al regresar al internado ya nos estaban esperando en la barda del campo grande de fútbol, pues por el lado de la calle del costado norte un árbol era escala ideal para entrar y salir, lejos del alcance de los ojos vigilantes de los prefectos. Al momento de bajar, ya en la parte de adentro del colegio, escuchamos la voz de un delator: -“Se lo dije, profesor, aquí era el sitio exacto para pescarlos”. Creíamos entrar subrepticiamente y varias lámparas sordas nos iluminaron las piernas, como si fuesen las de un par de coristas de teatro de mala muerte. Cuando salimos de escapada del colegio eran las cinco de la tarde y al regresar la nueve y media de la noche. Esas casi cinco horas, de las cuales tres las pasamos en compañía de Nonoya, las pagamos con dos días de calabozo entre Leoncio y yo, felices de la vida, pues la aventura había valido la pena y ya teníamos tema para sorprender los incrédulos oídos de nuestros compañeros. A Leonor Bushot la conocí en una funeraria de la Avenida Hidalgo, en el velorio de mi abuelo materno don Ignacio Castillejos Castillejos. A escasas cuatro semanas fuimos juntos a una fiesta familiar y al ver mi novia que una muchacha estaba en un rincón con la mirada perdida y de profunda tristeza, me dijo: -“Invítala a bailar, pues está muy sola”. Era una joven de unos quince años, de tez blanca y de ojos verdes. Cuando le propuse bailar con ella me contestó que estaba de luto, pero que su presencia obedecía a la necesidad de no quedarse sola en su casa, y lógicamente, no aceptó pararse a bailar. Le pregunté el motivo de su luto y me hizo saber que hacía cuatros semanas había fallecido su padre. Por cortesía le saqué plática y le pregunté de dónde era su papá y cómo se llamaba. –“Era originario de Chiapas y se llamaba Ignacio Castillejos”. Así conocí a una media hermana de mi mamá, de nombre Blanca, con la que siempre nos vimos con cariño y respeto.
Mi referida novia ya tenía algo de camino andado, y así por iniciativa de ella, conocí el cabaret “El Colmenar” de la Avenida Juárez, cuyas audiciones radiofónicas de las diez a las once de la noche las escuchaba yo en mi niñez acostado en la cama y en un radio de buró con forma de barco de vela, pues aunque pareciese impropio de mi edad, ya me gustaba la música americana para bailar. Con Nonoya íbamos a dicho lugar y ella solicitaba al director del pequeño pero melódico conjunto “Bailando en la obscuridad”, que pasados casi cincuenta años volví a escuchar en la película “Cocoon” de Donn Ameche. Para un adolescente de 14 años la experiencia romántica era de novela, pues unos días antes platicaba en un calabozo de la escuela con Leoncio González y poco después danzaba de cachete con mi novia y maestra de vicio, pues me enseñó a fumar correctamente y a darle el tiro al humo de los cigarrillos con elegancia y pasándolo de la boca a la nariz. Mi aspecto físico correspondía a unos 17 años pero mi mentalidad era la de un chamaco de secundaria; fue así como saliendo de “El Colmenar” al entregar a mi novia en su casa a las once de la noche, su hermano mayor en el marco de la puerta principal me recetó una reprimenda, por lo “impropio de la hora para llevar a su domicilio a una señorita decente”. Con el mayor candor le contesté: -“Era ella la que no quería salirse del salón de baile”. Pasados los años, percibo cómo se sacude aun mi consciencia por tan infantil respuesta y al analizar los contrastes de mis vivencias concluyo que me divertí a niveles faraónicos, dándole rienda suelta a la lascivia propia de mi edad, de diferentes maneras y siempre para disfrutar las virtudes y los defectos del sexo opuesto.
Con Eduardo Margain Sainz hice pareja en el tercero de secundaria para conocer sitios “de rompe y rasga”. Lalo era unos dos años mayor que yo y esa circunstancia lo ponía en ventaja, pues inclusive se ganaba unos pesos haciéndole de “palero” en los teatros de variedades como el Tívoli, el Margo y el Cervantes, en donde salía triunfador de concursos de mambo, que era el ritmo de moda y que había puesto al mundo materialmente de cabeza con las genialidades de Dámaso Pérez Prado y sus composiciones, entre las que recuerdo el muy sonoro “Bailando el mambo”, la cadenciosa “Chula linda”, “El Ruletero” con expresiones surrealistas como esa del icui-rícui y el macala-cachimba, el melodioso “Mambo a la Kenton”, el erótico “Silbando mambo” y el americanizado “Mambo a la saxo”. Con mi primo hermano Federico Serrano Guillén, asistíamos asiduamente a las funciones del teatro Tívoli los sábados por la noche, para disfrutar las desnudeces de las artistas de burlesque y las graciosas salidas de doble sentido del ventrílocuo Don Carlos con sus muñecos Neto y Titino que al escuchar las trompetillas del público, decían: -“Según la voz del enfermo ya puede comer chile”. Salíamos de la función y dirigíamos nuestros pasos al “Casa Blanca”, allá por el rumbo de la Plaza de las Vizcaínas en las cercanías del cine Teresa, para tomar un par de cubas y bailar a cincuenta centavos la pieza con la esperanza –siempre frustrada- de sacarle al dueño del lugar a alguna de sus pupilas. En “Las Brujas” las bailadoras profesionales cobraban a peso la melodía y ahí era común ver a señores de traje y corbata. En el teatro Cervantes la estrella principal del espectáculo era Antonio Espino “Clavillazo” de saco tres tallas mayor a la suya, con corbata colocada encima de una playera blanca, con un sombrero de cuatro picos y de exagerados ademanes manuales y en el Blanquita triunfaban la curvilínea María Victoria, Pérez Prado y Los Churumbeles de España. En el Follies era un regalo a los ojos la singular y ojiverde Tongolele con su mechón blanco y sus movimientos ondulantes al ritmo de un tamborcillo ejecutado por “Tabaquito”, y para alegrar el alma sanamente, ahí actuaba Tin-Tán con su carnal Marcelo, y divertían al público a lo grande con su comicidad. También nos deleitaba Manolín, de hablar parsimonioso, con su Patiño Shilinsky, por cierto cuñado de Mario Moreno “Cantinflas”.
Olvidaba decir que el dormitorio de la sección de menores en el Colegio Franco Español tenía forma de “L” y daba alojamiento a 150 alumnos, en hileras interminables de camas tendidas impecablemente, pues el reglamento no aceptaba una arruga en las colchas o sobrecamas y mucho menos una mancha. Cada interno tenía junto a su cama un buró lo suficientemente grande como para guardar todos sus utensilios personales y algo de ropa, resguardando esas pertenencias con una chapa de llave plana. El prefecto José de Jesús Jasso no permitía las desnudeces ni las malas palabras y por las noches, minutos antes de apagar las luces, nos leía un pasaje de “El Quijote de la Mancha”. Un día, le hablaron por teléfono y me dejó a cargo de la lectura. Conforme decía una frase, Mario Dubón –originario de Arriaga- la repetía en tono de burla. Las dos primeras veces se las toleré pero a la tercera cerré el grueso libro y con él le di sonoro zape en la cabeza. Me retó a golpes para el día siguiente, pero el paso de las horas logró se enfriasen sus ímpetus de guerra y para mi suerte olvidó el incidente, pues era uno de los fortachones del internado. Con posterioridad fuimos inseparables amigos. Por cierto, en una ocasión nos llevaron al zoológico del Bosque de Chapultepec y al ver las llamas de Perú, le dije a Mario Dubón, en una obvia broma: -“Míralo, el borregón”. Las cuchufletas no se hicieron esperar; cuando jugábamos fútbol como éramos defensas, a ambos nos decían los borregones. El dormitorio de la sección de mayores tenía cupo para cien alumnos y se ingresaba a él por el lado del frontón, en donde estaban ubicadas las aulas de la secundaria. Por cierto, como el frontón resultaba muy chico para jugar con raqueta y muy grande para competir en la modalidad a mano, se instituyó una forma llamada “frontón con el pie”, a tres botes y con pelota de tenis. Había en el Colegio Franco Español verdaderos ases de esa modalidad y con un dominio del pequeño esférico verdaderamente sorprendente. Entre los más destacados recuerdo a Serafín González y a un chaparro de pelo rubio al que decíamos El Guapo. Se jugaba en parejas pero también individualmente, y sin lugar a dudas, era un entrenamiento colosal para el dominio de la pelota y de ahí la supremacía de nuestra citada escuela en los torneos de fútbol entre diversas instituciones de enseñanza de la capital de la República. Para no resbalar jugábamos ese extraño deporte con zapatos de suela de hule o con zapatos tenis.
Según los sociólogos la homosexualidad se ha dado en todas las etapas de la humanidad, pero si hacemos un análisis comparativo podemos considerar a la de mi infancia y primera juventud como de casos aislados, pues inclusive, no acontecía con el insolente descaro de hoy. En el internado se dio un caso en la sección de preparatoria. Los dos protagonistas fueron expulsados del colegio, por habérseles sorprendido bailando mejilla con mejilla con un radio de baterías en el frontón a las once de la noche, mientras el resto de alumnos dormía. En la quietud de la noche fueron delatados por las armonías de un bolero romántico, envuelto cada uno de la cintura hacia abajo con sendas toallas colocadas sobre el pantalón del pijama para simular faldas.
Tuvimos maestros de muy buen nivel, destacando en matemáticas un capitán del ejército de apellido Guevara, en civismo el maestro Duarte y en biología la maestra Barajas, de piernas muy bien torneadas y un talle estatuario. No sé quien descubrió que la profesora de prácticas de Biología, la señorita Bárcenas, tenía unos muslos que desbordaban sensualidad y además enmarcados por bien adornados ligueros, para que alrededor de la mesa en donde abría por la panza conejos y ranas, nos apiñáramos a veces en desorden y en ocasiones por turnos para agacharnos a disfrutar aquel panorama de blancas carnes cubiertas con medias oscuras, casi siempre color humo, mientras los menos audaces la distraían con mil preguntas. Recuerdo con especial afecto a la profesora de cultura musical, Elvira Villalobos, de pronunciación inexplicablemente afrancesada, la que desde el primero de secundaria nos inculcó el gusto por la buena música, dándonos audiciones de todos los clásicos, destacando las de la música de Chaikowski, Beethoven y Mozart. A mí me decía el señor Madrazo, porque un día armé alboroto al escuchar de su boca ese apellido. La maestra Susana Hijar, de Historia Universal, me distinguió con su amistad aunque un día me expulsó de su clase por hacerle un chascarrillo de mal gusto. Corría por ese entonces el mes de julio y la maestra Hijar me solicitó diese la clase del día anterior. Me puse de pie y diserté ampliamente sobre el tema, pareciéndome mi exposición propia para un diez, pero como cometí el error de manifestar abiertamente la calificación por mí esperada; a manera de darme una lección me calificó con ocho. Protesté lo que me pareció una injusticia y la profesora dijo: -“Dame una razón de peso y si me convences te pongo el diez”. Entonces un mal hado me aconsejó hacerme el chistoso y le respondí: -“Creo merecer el diez por estar en mi mes”. La sonora carcajada de todo el grupo se escuchó hasta la Dirección General, pero a mí me costo la broma una expulsión de la clase de historia y por ende la necesidad de presentar la materia a fin de año a título de suficiencia, pues no me sirvió de coartada decir que “estando en el mes de julio y llamándome yo así, mi contestación era de lo más decente”.
En el Colegio Franco Español conocí a Pedro Luis Bartilotti, muchacho muy despierto y hábil para las lides de la política nacional, en su momento diputado federal en representación del Distrito de la Zona Rosa gracias a la frase “Vote por Bartilotti”. Pero la escuela también tuvo a sus alumnos tristemente célebres, como lo fuera Higinio Sobera de la Flor, un muchacho de familias tabasqueñas de las calles de Mérida de la Colonia Roma, acusado de asesinar en el curso de 72 horas al capitán Lepe, tío de la concursante mexicana Ana Berta Lepe quien ocupó el cuarto lugar en un certamen internacional para elegir a la mujer más bella del mundo, a Hortensia López y a un desconocido del cual olvidé el nombre. Sobera de la Flor tenía cara de orate y como usaba la cabeza a rape su aspecto era ciertamente siniestro. Fue junto con Goyo Cárdenas, uno de los asesinos en serie más temidos del México del pasado siglo XX; un psicópata que dejó perplejos a los investigadores por la manera audazmente descarnada como relató sus crímenes. A Hortensia López, sin conocerla la siguió a pie en una calle del centro de la ciudad y al escuchar ella sus piropos majaderos abordó un taxi para sacudirse la presencia del molesto sujeto. Sobera de la Flor también se subió al taxi, sacó una pistola y obligó al conductor con amenazas los llevase a un motel de la zona alta del poniente norte de la ciudad, llamada Palo Alto, en donde mancilló a la muchacha y después la mató, aunque los médicos legistas afirmaron que primero la privó de la vida y posteriormente profanó el cadáver. Ya detenido en las oficinas de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, el torvo asesino declaró que con posterioridad a los homicidios del capitán Lepe y de Hortensia López, al conducir su automóvil en la Avenida Coyoacán del sur de la ciudad, para probar su puntería le disparó a un transeúnte dejándolo muerto en la banqueta.
Tuvimos a un maestro de Historia Universal apellidado Gantús, seguramente muy bien relacionado, pues de sus conferencias se infería que se “llevaba de piquete de ombligo” con el secretario de Educación Pública y otras altas autoridades del Gobierno Federal. En una ocasión estaba escribiendo algo en el pizarrón pero las letras de la parte superior las hizo tan pequeñas que era imposible leerlas. Javier Barragán, para resaltar que el maestro Gantús era un irrespetuoso al pretender hablarle de tú a personajes que estaban muy por encima de él, le gritó: -“¡Escúchame Gantús!”, y la respuesta fue: -“Qué quieres ¡desgraciado!” De todos esos incidentes daba cuenta en mi periódico festivo “La Chachalaca”, escrito a mano en papel tamaño carta y a tres columnas con tinta azul. Como era un solo ejemplar, Jorge Suárez del Real pasaba a leerlo en la tarima del salón de clases, a petición de mis compañeros, pues además de su bien timbrada voz tenía el don de la imitación y una figura similar a la del profesor Valle Verde, representado por Nono Arsu, de anteojos de carey en color café. Desde aquellos felices días empecé a demostrar mi inclinación por el periodismo puntilloso y las notas con su bien dosificada mala leche y humorismo abierto. A esas alturas no suponía que iba a fundar un periódico formal y serio en la Escuela Nacional Preparatoria y que en la capital de mi estado iba a dirigir un diario, “La República en Chiapas”, del cual fui además colaborador fundador.
El prefecto José de Jesús Jasso leía novelas por las noches con una pequeña lámpara de cabecera, pero a Roberto Canabál le costaba mucho conciliar el sueño pues el reflejo le daba en los ojos directamente. Al medio día se subía Roberto al dormitorio y para fundir los focos que el señor Jasso guardaba celosamente en su buró, le daba a este varias enérgicas sacudidas. Cuando por las noches el prefecto abría la puerta del mueble para instalar la lámpara aquello era un horrendo escurrir de aceites y cremas, y para desgracia del autor del desaguisado, los focos se conservaban incólumes. Ya en tercero de secundaria nos íbamos de “pinta” a un pueblo cercano al colegio, llamado Axotla, con caballerizas, establos y una que otra pulquería, ubicado entre lo que hoy es la Avenida de los Insurgentes y la Avenida Universidad, en donde nos vendían cervezas frías en una miscelánea y estas no las tomábamos sentados en los cajones de jabón y en los costales de harina o de azúcar, en grupos de diez y hasta quince muchachos. Para despedirnos del tercero de secundaria organizamos una fiesta en la casa del embajador Francisco Doria Paz, con la complicidad de su hijo que era –como ya lo dije- nuestro condiscípulo. Nuestros recursos económicos eran pobres y entonces a iniciativa de un chiapaneco, de un sonorense y de un hidalguense dispusimos hacer refresco de limón y combinarlo con tequila. Tomando la primera sílaba de cada estado de donde éramos originarios los autores de la refrescante y espirituosa bebida, la bautizamos como Chisohi. Nuestro compañero de aulas Mario Sánchez Roldán (q.e.p.d.), llevó a la escuela un muñeco de hule, que era ni más ni menos que el símbolo de los Indios de Cleveland, tomado por nosotros como el dios Chisoi y antes y después de cada cátedra le rendíamos “pleitesía” en una pachanga de cantos, gritos y risotadas. Con posterioridad a mi salida del Franco Español volví a ver esporádicamente a José Bonilla, mi compañero de asistencia a la despedida del torero Silverio Pérez en el año de 1952 en la Plaza México, así mismo a Carlos Barragán Capetillo y con cierta asiduidad a Jorge Cordero Ochoa y a Roberto Canabál Estañol. Con Leoncio González platicamos en Acapulco hace como veinte años y sólo por su hermano Victor, quien radica en el citado puerto del Pacífico, he vuelto a saber de él. El resto de ex condiscípulos se me ha perdido en la vorágine de la vida. Hace unos quince años en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez me presentó mi amigo Enrique Mahar Kanter a uno de sus cuñados, pero en el momento de pronunciar nuestros respectivos nombres no pusimos atención en los mismos y fue después de una plática de más de dos horas, cuando alguien por mera casualidad mencionó mis dos apellidos, cuando mi interlocutor supo ante quien estaba, y entonces se levantó de la silla como movido por un resorte; era Mario Sánchez Roldán, con una estatura muy superior a la de nuestros años mozos y con una pierna seriamente lesionada a consecuencia de un accidente aéreo acontecido cuando él piloteaba su avión particular, con su esposa, salvándose ambos milagrosamente. Al identificarnos mutuamente nos dimos un fuerte abrazo. El sino de Mario ya estaba marcado, pues poco tiempo después de ese casual encuentro murió en un aparatoso accidente automovilístico. También me reuní varias veces con Eduardo Margain en compañía de nuestras respectivas esposas allá por los años de 1967 y 1968, pero lo perdí de vista y nunca he encontrado sus datos en el directorio telefónico. De mis maestros no volví a saber de ninguno, a excepción del licenciado Roberto Carriedo Rosales, quien fungió como mi jurado en un examen de la Escuela Nacional Preparatoria en 1954, hace cuarenta y siete años, pero siento que fue ayer. El día 10 de enero del 2002 volví a contactar a Leoncio González González, el flamante Vicealmirante de la Flota Naval Mexicana, gracias al cautivador invento de las computadoras y del sistema Internet.
En 1952 se firmó un convenio entre el Colegio Franco Español y la Secretaría de la Defensa Nacional, para darle instrucción militar a los alumnos que voluntariamente optasen por el sistema, debiendo pagar sus padres una cuota para cubrir los gastos de las prácticas de tiro en el Campo Militar Número Uno de Lomas de Sotelo. La ventaja estaba en cumplir de esa manera con el servicio militar obligatorio y en someter a los jóvenes a la disciplina castrense con fines notoriamente positivos, pues según lo pude constatar, en el ejército se aprende a ser hombre y a velar con respeto por los más altos ideales de la Patria. Vestíamos de uniforme de campaña y usábamos grados de la clase de tropa; correspondiéndome la distición de Soldado de Primera en mis inicios y posteriormente ascendí a cabo y luego a sargento segundo. En la parte inicial de las prácticas se nos trasladaba en camiones del colegio a las instalaciones del campo militar en donde practicábamos el tiro al blanco en las cuatro posiciones de rigor: de pie, sentados, rodilla en tierra y pecho a tierra. Nos enseñaron a cuidar el fusil máuser celosamente y a armarlo y desarmarlo para su eficiente limpieza. En la parte final de las prácticas nos condujeron a vivir por espacio de tres semanas en el campo militar en donde nos daban clases de balística, de primeros auxilios y de sanidad; debiendo aprender a trasladar heridos valiéndonos de los elementos que suele portar un soldado: su rifle, su ropa, el marrazo y la cinta de cuero del arma antes mencionada. También hacíamos simulacros de combate dividiéndonos en el ejército azul y el rojo con cintas de dichos colores en el brazo para diferenciarnos. Un capitán primero de apellido Castillo era el encargado de las dos secciones integradas por los alumnos de nuestra escuela. Mi amistad con Rodolfo Guzmán Salazár, alias “El Tribilín”, originario de Torreón, se consolidó en esos días, pero no nos volvimos a ver. Por muchos años guardé los botines del servicio militar y los usaba para mis largas caminatas, a las que soy ahora aficionado por necesidad, para ejercitar mi corazón.
Antes de escribir las primeras líneas de este capítulo y no obstante la pátina del tiempo, pues estoy remontándome medio siglo en los recuerdos, creí no iba a poder avanzar, pero los pensamientos se aglutinaron con fluidez en respuesta a la manera como se fueron matizando en mi mente las vivencias ya relatadas, pertenecientes al mundo de la infancia, de la adolescencia y de la primera juventud, verdadero caleidoscopio de experiencias, de afectos y desafectos, de sufrimientos, de momentos considerados en ese entonces más ásperos que una lija pero también de emociones fascinantes e indescriptibles. Cuando caí en el calabozo creí morir de tristeza y ahora rememoro esos instantes con alegría y nostalgia. Daría gustosamente parte de mi vida por repetir las experiencias del Colegio Franco Español.
|